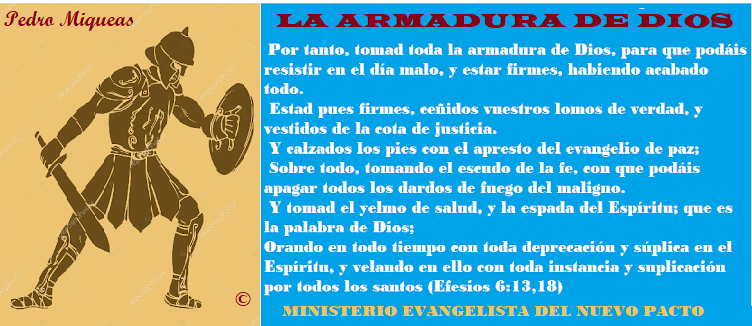Despreciados por sus conciudadanos, comparten con ellos la
pobreza, el temor a los talibanes y la desesperación de la falta de horizontes.
Sin embargo, ellos viven una exclusión al cubo: su fe, en Afganistán, los pone
en peligro de muerte. El informe de 2021 de Ayuda a la Iglesia Necesitada indica
dónde reside este peligro: “el artículo 1 del Código Penal de Afganistán
declara: «Quienes cometan delitos hudud, qesas y diat serán castigados conforme
a las disposiciones de la ley religiosa islámica (la jurisprudencia religiosa
hanafí)»”. Entre esos delitos están la apostasía y la blasfemia. Cito, de
nuevo, el informe mencionado: “Para el delito de apostasía, la escuela hanafí
recomienda tres días de prisión antes de la ejecución, aunque no es obligatorio
esperar antes de ajusticiar al apóstata musulmán. Se mata a los apóstatas
varones, mientras que a las mujeres se las recluye en confinamiento solitario y
se las apalea cada tres días hasta que se retracten y vuelvan al islam. En
Afganistán, dentro de la blasfemia se incluyen los textos o las expresiones en
contra del islam, y pueden ser castigados con la pena de muerte, siempre que el
acusado no se retracte en el plazo de tres días. Conforme a la escuela suní
hanafí, cualquier musulmán que se convierta a otra religión puede ser
ajusticiado, entrar en la cárcel o se le confiscarán sus bienes”.
No se reúnen en grupos de más de diez. No pueden abrir
iglesias ni oratorios. No pueden recibir educación religiosa en los colegios
afganos
Las cifras sobre la comunidad cristiana afgana oscilan y son
imprecisas. En un país de más de 38 millones de habitantes, algunas fuentes
dicen que hay doscientos cristianos. Otros elevan el número de fieles de esta
comunidad clandestina hasta algunos miles de personas. En 2009, el Departamento
de Estado estimaban que había entre 500 y 8.000. Es difícil dar cifras exactas.
No se reúnen en grupos de más de diez. No pueden abrir iglesias ni oratorios.
No pueden recibir educación religiosa en los colegios afganos. Antes no podían
acudir siquiera a los actos religiosos celebrados en algunas embajadas, que
quedan circunscritos a los extranjeros. Figúrense ustedes ahora. El Informe
sobre Libertad Religiosa Internacional que publica anualmente el Departamento
de Estado recogía este mes de mayo, con datos de 2020, las amenazas de muerte y
el peligro de denuncias que se cernían sobre esos pocos afganos que han
abrazado el cristianismo. Han vivido -y viven- arriesgándose a que un vecino
los delate, un acreedor los denuncie o un enemigo, en fin, los entregue a las
autoridades.
Esas autoridades, ahora, son los talibanes.
El caos de la caída de Kabul y la consciencia de todo lo que
se ha hecho mal en Afganistán -empezando por la retirada de las tropas de los
Estados Unidos y sus aliados- han conmovido a las sociedades europeas. No han
faltado los manifiestos, las recogidas de firmas y los gestos simbólicos para
que la opinión pública más sensible (tal vez debiera escribir “sensiblera”)
sientan que hace algo.
Mientras Pedro Sánchez sigue de vacaciones, el Ayuntamiento
de Madrid, por lo pronto, ha iluminado su fachada con los colores de la bandera
afgana, según ha declarado el alcalde, “en solidaridad con el pueblo afgano y
especialmente con las mujeres en garantía de sus derechos”. Es evidente que ha
exagerado: si hay algo que no puede garantizarse hoy en Afganistán son
derechos. La vicealcaldesa de Madrid ha puesto “a disposición del Gobierno el
centro de acogida de refugiados de Las Caracolas, para acoger a mujeres afganas
en situación de persecución”. Es improbable que las mujeres afganas huyan del
país dejando atrás a sus maridos, a sus hijos, a sus padres y a sus hermanos
para venir a Madrid solas.
La Unión Europea, que tan generosa ha sido con refugiados
sin vínculos históricos ni culturales con Europa, tiene ahora la oportunidad de
ayudar a quienes han abrazado la religión que dio a Europa sus horas más
luminosas
No quito importancia a los gestos, pero creo que podemos
hacer algo más.
Los cristianos afganos no son muchos. A diferencia de los
centenares de miles de refugiados musulmanes que han llegado a Europa
aprovechando la errática política de la Unión Europea, esos cristianos no
tienen otro lugar donde ir. Vayan donde vayan, en el mundo islámico serán
apóstatas y tendrán que vivir su fe en la clandestinidad, como hacen ahora, o en
los márgenes de unas sociedades que condenan el abandono del islam para abrazar
el cristianismo. Para ellos, las democracias occidentales son el único refugio
posible.
La Unión Europea, que tan generosa ha sido con refugiados
sin vínculos históricos ni culturales con Europa, tiene ahora la oportunidad de
ayudar a quienes han abrazado la religión que dio a Europa sus horas más
luminosas. La Unión y sus Estados miembros no deberían escatimar esfuerzos ni
medios para auxiliar a esa minoría religiosa a la que nadie protege ni ayuda.